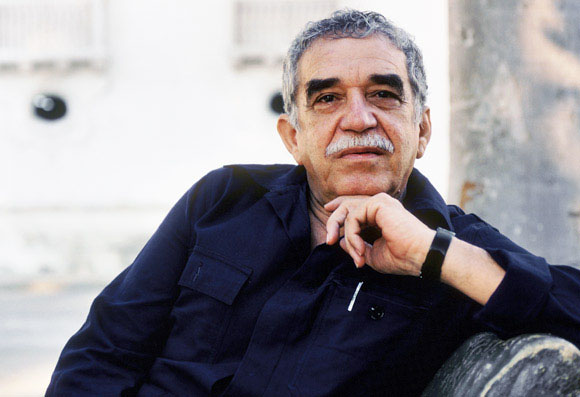Por José Eduardo Mora
Sucedió un amanecer hace 60 años exactos. Se fue sin decir una palabra. Todavía veo, como si fuera ayer, su silueta en el marco de la puerta. Se llevó pocas, por no decir ninguna, de sus pertenencias. Era un amanecer frío y las primeras luces, tímidas y escuetas, se colaban por las ventanas de la casa.
Se llamaba Eva Castellanos. Tenía 24 años. Yo solía presentarla a mis amigos y conocidos como mi mujer. El día en que se marchó, el jueves 2 de junio de 1955, cumplíamos 3 años, 11 meses y cinco días de vivir juntos.
Al día siguiente de su partida, yo debía unirme a mi unidad en el ejército y estaba seguro de que a la vuelta la encontraría en su jardín de calas y geranios. Nunca volvió. Nunca supe noticias suyas. A partir de entonces, comencé un extraño y prolongado exilio. Se me llegó a conocer, porque en el pueblo uno se enteraba de todo, como el escritor ermitaño. Solía publicar relatos en el magazine del pueblo y por eso me asociaban con que era escritor. Jamás lo pensé así, pero no protesté ni aclaré el asunto.
La partida de Eva fue un enigma. Tantas y tantas preguntas sin responder. Familiares y amigos insistían en que debía de haber alguna razón. Yo, hasta el día de hoy, no he encontrado ninguna.
Convertí nuestra casa en una espera prolongada. He hecho hasta lo imposible porque cada cosa que dejó, siga en su lugar. La cortina del cuarto que entonces era blanca y hoy tiene un amarillo intenso, permanece recogida a la mitad. La Virgen del Socorro que tenía en la mesita de noche y que estaba de medio lado sigue imperturbable. Los zapatos negros de tacón alto, ya con algún moho, están en el sitio exacto donde los dejó. Sus numerosos vestidos, porque a Eva le encantaba usar vestidos, los lavo cada año y los devuelvo, en el mismo orden en que estaban, a su sitio.
El cuaderno escolar con unos versos de adolescente, con sus faltas de ortografía y su letra casi ilegible, se conserva en la gaveta del escritorio que está en el tercer cuarto, aunque el paso del tiempo ha dañado el papel, y cada vez que los leo me parecen más cursis.
He procurado que el jardín se mantenga intacto, aunque tuve que usar, contra mi voluntad, un herbicida para combatir la maleza que amenazaba con tragarse las calas y los geranios, en el invierno pasado.
Los casetes que solía escuchar al atardecer con música romántica tienen las cintas llenas de humedad, pero he querido conservarlos con las brevísimas anotaciones al margen, en una letra huidiza y difícil de descifrar para otro que no sea yo.
La casa, que es de madera, la he pintado en estos últimos 60 años unas 12 veces, siempre guardando ese celeste claro, con el fin de que las modificaciones fueran las mínimas.
Las gentes, que no la conocieron, me han tachado de padecer una demencia sin remedio y no se explican que nunca más haya vivido otros amores, y no pueden comprender que espere a un fantasma. Nuestro amor es una leyenda en el pueblo y más allá.
Cuando salí por períodos prolongados de seis meses de mi casa, por razones de trabajo, le dejé instrucciones precisas– a riesgo de pagar hasta con su propia vida–, a Fátima Cervantes, quien hace el servicio doméstico, sobre la importancia de mantener cada cosa en su lugar.
Hoy, en el ocaso de mi vida, me sigo haciendo las mismas preguntas de cuando se fue y no encuentro las razones precisas de su extraño y sorpresivo adiós. Sucedió un amanecer, cuando nuestros sueños estaban intactos.
Aún hoy, con pasmosa frescura, recuerdo esos atardeceres de fuego, en los que cerrábamos los ojos al mismo tiempo y visitábamos países exóticos, y nos dejábamos arrastrar como dos adolescentes por los poderes de la imaginación.
Ayer estuve tentado a mover unos centímetros la Virgen del Socorro de su mesita de noche, pero en el momento en que estiré mi brazo derecho, sentí como una descarga eléctrica y retrocedí en el acto. No quiero que encuentre ni una sola de sus cosas en un sitio diferente. Mi agenda personalizada, en la que se puede leer mi nombre–Severino Cáceres– al pie de cada día, permanece abierta en la página en blanco de ese jueves aciago de junio.
Ahora que lo pienso, lo que más recuerdo son sus pasos, firmes y rítmicos, alejándose en la oscuridad, mientras la brisa arrastraba hacia la nada las primeras hojas de los higuerones mustios, en ese infinito e inesperado amanecer.
24 de mayo, 2016, Casa de la Araucaria